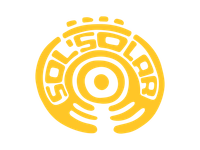Estamos atravesando días sensibles. Las imágenes se multiplican. Las redes se llenan de mesas largas, brindis, sonrisas, familias reunidas. Como toda imagen, muestran algo que está sucediendo. Pero ninguna imagen logra contar todo lo que un momento contiene.
Una fotografía no puede transmitir la emoción completa de un reencuentro, el sentir de un abrazo, ni el paso del tiempo de un vínculo que se construyó durante años. Tampoco puede transmitir las ausencias, los cambios, las transformaciones inevitables que atraviesan a todas las familias.
Las fiestas suelen ser momentos complejos. Porque siempre hay alguien que no está. Porque la familia ya no es la misma que antes. Porque la vida avanza, se mueve, cambia.
La ley de Holevo, un principio de la ciencia que habla de los límites en la transmisión de información, habla de que aunque un sistema pueda contener mucha información, hay un límite a lo que puede transmitirse. Y una imagen funciona de la misma manera. Una foto puede ser real y valiosa, y aun así no alcanzar para transmitir todo lo que ese momento contiene. Siempre hay algo que queda afuera.
Lo mismo ocurre cuando miramos las fotos de nuestra propia historia. Las imágenes de la infancia, los álbumes familiares, los recuerdos heredados. Vemos cuerpos juntos, celebraciones, sonrisas. Pero no sabemos qué pasaba por dentro de esas personas. Qué deseos tenían. Qué partes de sí mismos quedaron en silencio para sostener una estructura.
Muchas historias familiares, y especialmente las de las mujeres, se construyeron priorizando el deber por sobre el deseo. Eso no se ve en las fotos. Pero existe. Hoy, como adultos, tenemos la posibilidad de mirar esas imágenes con otra conciencia. No para juzgar, sino para comprender. Y desde ahí, quizás, poder preguntarnos cómo elegimos vivir hoy. Porque una imagen, una familia, una celebración, son siempre mucho más de lo que puede verse en una foto.