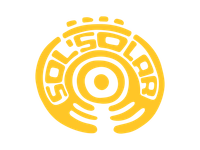Durante mucho tiempo no entendía por qué me costaba tanto mostrarme. Sentía que tenía mucho adentro, un mundo interno lleno de ideas, sensibilidad y fuerza, pero algo me lo impedía. Y no fue algo reciente. Hace tiempo que vengo cediendo, empujada por una culpa silenciosa que me hacía dejar de lado lo que yo sentía o necesitaba. Cedía espacios, decisiones, deseos. Y entonces comprendí algo profundo: que la culpa y la imposibilidad de mostrarme estaban íntimamente ligadas a no poder poner límites.
Porque mostrarme nunca iba a ser posible si primero no era capaz de decirle a los que me rodean lo que verdaderamente deseo o necesito. Si yo no validaba eso en mí, ¿cómo iba a creer que tenía algo importante para decir, hacer o mostrar? Liberarte de la culpa empieza —o al menos se vincula profundamente— con validar tus decisiones, tus pensamientos, tus emociones. Cuando los validás, podés ordenar, poner límites claros. Y cuando esos límites empiezan a aplicarse en tu entorno, algo comienza a liberarse.
Porque cuando no ponés límites, en el fondo, estás cediendo. Estás dejando que el deseo del otro tenga más peso que el tuyo. Una cosa es acordar, compartir, construir. Otra muy distinta es ceder siempre. Y eso, socialmente, se aplaude: “qué buena que es”, “siempre está para los demás”. Pero en capas más profundas, lo que se esconde es algo doloroso: la sensación de que tu deseo no importa. Que tu necesidad puede esperar. Que vos podés esperar.
A veces no sabés lo que querés. Pero siempre hay alguien cerca que sí lo sabe. Y entonces lo seguís, lo sostenés, te adaptás. Hasta que un día, eso pesa. Se acumula. Y estalla. Porque lo que parece generosidad también puede volverse reclamo: “con todo lo que hice por vos”, “cómo podés ser tan desagradecida”. Dar de más no es amar. La naturaleza no funciona así. La naturaleza vive en equilibrio. Y nosotros también lo necesitamos. Tarde o temprano, todo intenta compensarse.
Necesitamos repensarnos. Cuestionar lo que hemos construido como estereotipo, sobre todo en las mujeres. Esa imagen de entrega incondicional, de sacrificio silencioso, de bondad que siempre da aunque se quede vacía, es tan irreal como dañina.
Saber lo que querés. Ser clara. Poner límites. Eso es tu responsabilidad. Todo lo contrario es una forma de engañarte en actos heroicos que no sirven para nada, y que muchas veces nadie pidió.
Y ahí aparece la pregunta que me abrió los ojos:
¿Cómo iba a mostrarme en redes, o a crear algo auténtico, si no podía ni siquiera mostrar lo que deseaba en la intimidad de mis vínculos?
¿Cómo iba a liberar mi potencial creativo si seguía atrapada en la mirada del otro, en el “qué dirán”?
El vaso se quebró, y con ese quiebre, algo se liberó. Porque nada puede suceder afuera si no sucede primero adentro. Siempre, siempre, siempre: de adentro hacia afuera.
Hoy ya no me escondo. Ya no dudo tanto. Ya no me explico tanto. Hoy me muestro. Me permito ser. Pero lo más hermoso es que no lo hago desde la obligación, ni desde el esfuerzo por demostrar nada. Lo hago porque algo dentro mío se encendió. Porque siento —de verdad— que lo que soy tiene valor. Que lo que tengo para compartir puede tocar, inspirar, acompañar.
Y ese fue el verdadero cambio. No fue una decisión racional. Fue algo que se movió. Una certeza nueva que se instaló en el cuerpo: valgo, incluso cuando no cumplo. Valgo, incluso cuando no doy todo. Valgo, porque soy.
Y desde ahí, desde ese lugar nuevo, sí: todo empieza a crecer.